Desde los primeros años de la independencia, Armenia ha construido su relato nacional sobre la base de una tríada simbólica y política: Armenia, Artsaj y la diáspora. Esta fórmula, ampliamente aceptada durante décadas, fue útil en los tiempos fundacionales para articular una identidad colectiva global. Pero hoy, más de tres décadas después, es legítimo preguntarse si este paradigma sigue siendo útil o si, por el contrario, entorpece la consolidación del Estado armenio moderno.
Nadie se ha atrevido a formular una pregunta tan elemental como incómoda: ¿la diáspora necesita la ayuda de Armenia, o Armenia necesita la ayuda de la diáspora? La respuesta, seguramente, no es unívoca. Lo que está claro es que el desequilibrio entre expectativas simbólicas y responsabilidades reales ha generado fricciones, malentendidos y frustraciones en ambas direcciones.
Patria simbólica, ciudadanía real
Armenia es la patria de todos los armenios, pero no todos los armenios son ciudadanos de Armenia. Esa verdad, tantas veces repetida pero rara vez problematizada, encierra una contradicción estructural que aún no ha sido resuelta. ¿Qué significa la «nación armenia» en un mundo globalizado, cuando millones de armenios viven fuera del país, muchos de ellos sin planes de retorno, pero con una fuerte carga emocional e ideológica sobre lo que debería ser Armenia?
El Monte Ararat, como símbolo, une emocionalmente. Pero no basta. La política real exige decisiones, concesiones y pactos. En ese terreno, las emociones no bastan, y muchas veces sobran.
El modelo turco-griego como espejo incómodo
Una comparación que suele incomodar a muchos, pero que es inevitable: si Grecia y Turquía han logrado mantener relaciones diplomáticas —pese a diferencias históricas abismales, incluyendo la ocupación de Constantinopla/Estambul— y son incluso miembros de la misma alianza militar, ¿por qué Armenia y Turquía no podrían avanzar hacia un pacto básico de no hostilidad?
La respuesta es compleja. El peso del Genocidio Armenio de 1915, el silencio histórico y cómplice de Turquía y las heridas no reconocidas siguen marcando la relación bilateral. Pero no son responsabilidad del gobierno armenio actual, ni de la generación política que tomó las riendas del país desde su independencia del la Unión Soviética. Armenia no puede seguir pagando eternamente el costo político de crímenes que no cometió.
Una mirada sin romanticismo
La supervivencia de la República de Armenia como Estado independiente y soberano exige una narrativa estratégica que no niegue la historia, pero que tampoco se paralice por ella. Superar la hostilidad histórica con Turquía —sin renunciar a la verdad ni a la justicia— es un desafío legítimo. Y es la responsabilidad de esta generación política encararlo, no esconderse detrás de banderas y consignas.
En este marco, la relación con la diáspora también debe ser replanteada. No como ruptura, sino como maduración. La diáspora no puede seguir exigiendo a Armenia que sea una especie de “museo vivo de la armenidad”, congelado en el trauma y ajeno a la lógica estatal moderna. Al mismo tiempo, el Estado armenio debe aprender a dialogar con su diáspora sin paternalismo ni dependencia.

Un pacto posible con antecedentes desde la primera República
Pensar en un pacto armenio-turco hoy no es una traición, como algunos intentan instalar, sino una posibilidad realista y estratégica. No se trata de renunciar a la memoria, sino de negociar condiciones para la convivencia, tal como lo han hecho otros pueblos con historias igualmente dolorosas.
Ese pacto, si llega a existir, no borrará el pasado, pero puede garantizar el futuro. Un futuro donde Armenia no sea solo la patria idealizada de millones, sino un Estado viable, moderno, funcional y reconocido en su rol regional.
Porque al final del día, la verdadera victoria de los sobrevivientes del genocidio no será solo el reconocimiento internacional, sino la existencia fuerte y sostenida de una Armenia viva y soberana.
Tenemos antecedentes. Tan solo 3 años después del Genocidio Armenio, el 4 de junio de 1918, la FRA firmó un tratado de paz con Turquía.
El tratado se denominó: “Tratado de Paz y Amistad entre el Gobierno Imperial Otomano y la República de Armenia”. Por el lado armenio, el acuerdo fue firmado por los dashnaks Kajaznuni y Khatisyan.
Tan solo seis años después del Genocidio, en 1921, el primer ministro Dashnak de la Primera República, Simon Vratsyan, envió un telegrama a Ankara, la Gran Asamblea Nacional, declarando que “Armenia busca relaciones pacíficas y amistosas con los turcos”.



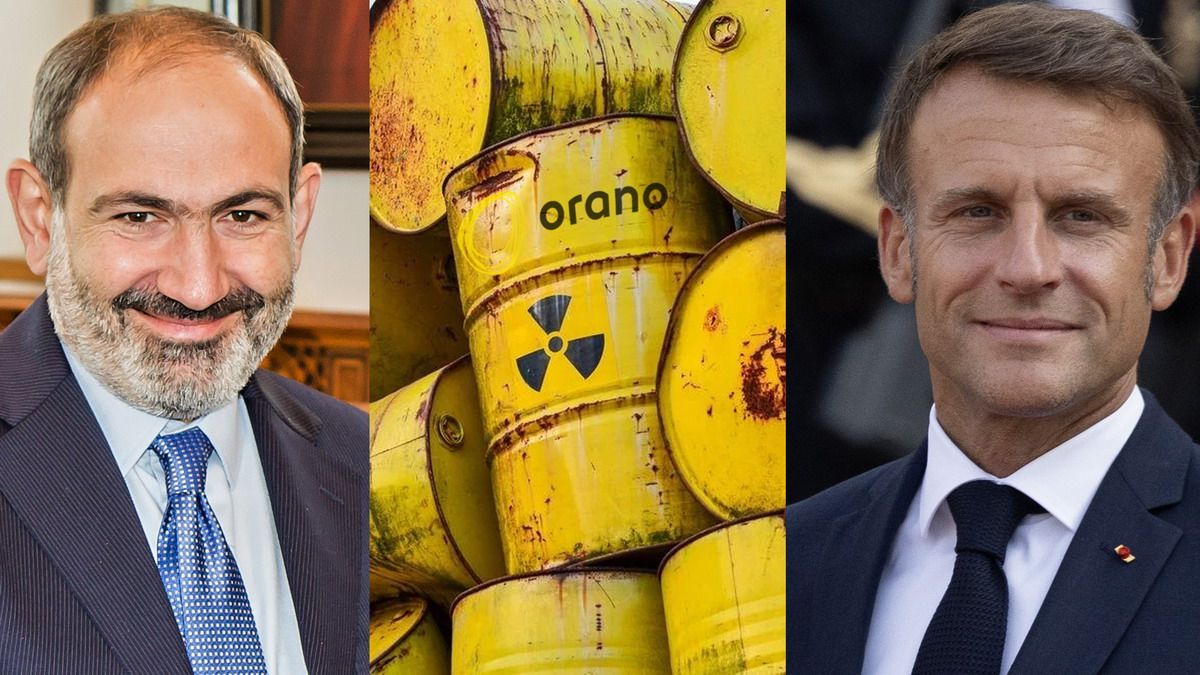
Comments